|
Fuente: El Faro de Ceuta
En la segunda mitad del siglo XIX, una vez más, el conflicto armado hizo
acto de presencia, pero, en esta ocasión con la Guerra de África
(1859-1860), uno de los episodios que atisbaba la primera participación
colonial de España en el Norte de Marruecos.
Sin duda, esta operación sentaría las bases para los hipotéticos
requerimientos coloniales españoles, pretendiendo obtener por las armas
plenos derechos sobre un territorio del que la capital del Reino,
gracias al aval británico, seis décadas después adquiriría el control.
De cualquier modo, la campaña se consideró una empresa apenas
modesta, en paralelo con las materializadas por los principales actores
europeos; tanto en lo que atañe a los propósitos militares, como en lo
referente a la dimensión del Ejército desenvuelto o las exiguas
preeminencias logradas con la paz.
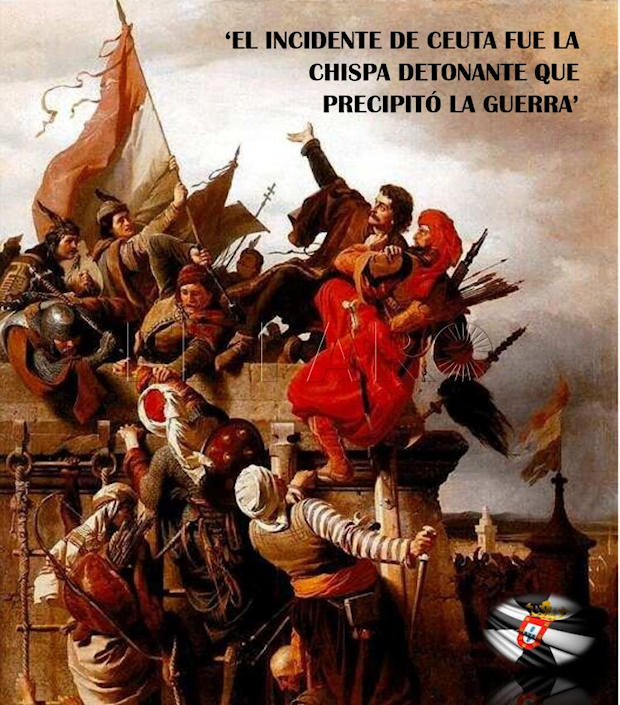
Pero,
su mayor evidencia surgió del alcance que la conflagración con el
sultanato alauita asumió para España, al disuadirse el discurso
mediático de las graves dificultades políticas habidas y el esfuerzo
bélico de todo un país que, desde la apertura del reinado de Su Majestad
la Reina Doña Isabel II (1830-1904), se había dividido preocupantemente
con la detonación de la Primera Guerra Carlista (1833-1840).
Sin
soslayarse, los diversos Gobiernos, que se preparaban por medio de
continuas tentativas revolucionarias y alzamientos militares para ser
enaltecidos.
Partiendo de la base que el contexto de España no
era ni mucho menos el más propicio, ya desde el año 1833, fecha del
fallecimiento del Rey Don Fernando VII, el Pueblo Español había
transitado una etapa cargada de incertidumbres, unido a la
incuestionable decadencia y la pérdida de protagonismo entre las
potencias occidentales, que dejaban a este Estado postergado a un
segundo plano.
La inoculación en el desencadenamiento de
hechos puntuales, dejaron sumergida a la Nación en una crisis interior.
Me refiero a sucesos como la Revolución de 1840, con el desplome de la
regente Doña María Cristina; o el pronunciamiento contra Espartero en
1841 por parte de O´Donnell y la consecuente insurrección contra él; o
las chispas republicanas de la Ciudad Condal, en 1843; o la rebelión de
los esclavos en la Isla de Cuba, en 1844; y otras páginas convulsas,
como el intento fallido del regicidio a S.M. la Reina Doña Isabel II, en
1852.
Centrándome en los antecedentes preliminares que
entretejieron el horizonte de un nuevo capítulo belicoso, entre 1843 y
1844, las Ciudades de Ceuta y Melilla padecieron una sucesión de
agresiones por fuerzas marroquíes, incluyéndose en ese mismo año el
crimen de un agente consular español.
Inmediatamente, el
General don Ramón María Narváez y Campos (1799-1868), Presidente del
Gobierno, expresó su condena de manera categórica ante el Sultán Muylay
Sulaymán (1766-1822), que casi trasciende en la activación de la guerra.
Simultáneamente, Inglaterra, intercedió en la discordia consiguiendo
que el Sultán firmara en Tánger un Acuerdo con España el 25 de agosto de
1844, que, a posteriori, se confirmó el 6 de mayo de 1945 con el
Convenio de Larache.
La propuesta era irrebatible: la
determinación de los límites territoriales de la Plazas. Pero, a pesar
del refrendo del tratado, estas localidades continuaron tolerando
irrupciones frecuentes. A ello se articuló el hostigamiento de tropas
destacadas en puntos concretos, principalmente, en los años 1845, 1848 y
1854, respectivamente.
Lo cierto es, que los movimientos eran
replicados por el Ejército, sin que éste pudiera introducirse en
terreno marroquí a la caza de los agresores, por lo que esta
circunstancia se reproducía regularmente.
En este entresijo,
la Administración Española dispuso dar un golpe de efecto para contener
las embestidas marroquíes, decidiendo en 1848 ocupar por sorpresa las
Islas Chafarinas, que, por entonces, despoblada, eran considerada como
“res nulius” o tierra de nadie.
Desde este preciso intervalo,
se trabajó con intensidad para poner fin a los inconvenientes limítrofes
entre ambas Delegaciones, con varias reuniones culminadas en 1859 con
el Convenio de Tetuán. En paralelo, España optó por llevar a cabo la
defensa de la divisoria de Ceuta acordada en el Convenio de Larache,
para ello edificó varios fuertes.
Remontándome al día 11 de
agosto de 1859, el destacamento español que protegía la construcción del
Cuerpo de Guardia de Santa Clara, fue objeto de ataques por los rifeños
que derribaron las fortificaciones y desencajaron e injuriaron el
escudo nacional. Idénticamente, el 24 de agosto, se reincidió en la
misma acción.
Nada más tenerse conocimiento del incidente
perpetrado, un profundo resentimiento se apoderó del país. El General
don Leopoldo O´Donnell y Jorís (1809-1867), en calidad de Presidente del
Gobierno, dedujo que era el pretexto oportuno para situar nuevamente a
España entre las patrias de primer orden, por lo que no quiso dejar
pasar esta coyuntura a la hora de sopesar un triunfo fulminante. Con
ello, reivindicó al Sultán una sentencia ejemplar para los culpables.
No
quedándose aquí el asunto, el 5 de septiembre, el cónsul español en
Tánger expuso un ultimátum apremiando a la reposición de los escudos y,
que, igualmente, fueran saludados por las tropas y que los autores de la
fechoría se castigaran ante la Guarnición de Ceuta.
Poco más
tarde, el Sultán falleció y su hijo Mohamed Abdalrahman nunca obedeció
el mandato transmitido por su predecesor. En otro orden de cosas, porque
la objeción ofrecida por Marruecos cabría catalogarla como dudosa e
incierta.
En esta perspectiva, el General O´Donnell un hombre
de gran influencia castrense, en el momento que se manifestó la
provocación marroquí, estaban en pleno desarrollo sus políticas de
ampliación de las bases de apoyo al Gobierno de la Unión Liberal.
Conjuntamente, era consecuente que los medios de difusión, como la
prensa, demandaba un movimiento denodado del Ejecutivo.
Es por
esta razón, por lo que su Administración se activó con enorme
dinamismo, logrando las ayudas diplomáticas precisas, hasta esgrimir la
tesis del honor mancillado e incontrastablemente, la inseguridad en los
límites fronterizos de Ceuta y Melilla.
El 22 de octubre, con
la aceptación de los gobiernos francés e inglés, se presentó al Congreso
de los Diputados la ‘Declaración de Guerra’ a Marruecos; teniéndose
presente, las reservas de los ingleses por el control del Estrecho de
Gibraltar, que a la postre, atenuarían la visión española a la
finalización de la contienda. De hecho, Inglaterra reclamó a España que
no se mantuviera en Tánger ni Tetuán, ante la sospecha del plan de
ocupación permanente en la primera de estas ciudades.
Lo que
resultó evidente, que el colectivo español acogió con enardecimiento la
guerra: la respuesta popular era unánime y la Cámara ratificó a una voz
la Declaración de Guerra; e incluso, el conjunto de los integrantes del
Partido Democrático respaldaron con convencimiento la intervención
militar.
Mientras derivaba lo expuesto en el entorno
diplomático, se abordaba la urgentísima creación de un Ejército
Expedicionario integrado por tres Cuerpos de Ejército, una División de
Reserva y otra de Caballería y las Unidades de Apoyo al Combate y
Logística.
En suma, en los primeros trechos de la Guerra de
África estas milicias denominadas de ‘Operaciones’, la aglutinaban 163
Generales y Jefes; 1.599 Oficiales; 33.228 componentes de Tropa; 3.947
caballos y mulos y, por último, 74 cañones. Unos números que
paulatinamente se alteraron en el devenir del choque, suponiendo en su
conclusión, la contribución de más de 43.000 hombres. Si a ello se le
añade la proporción de bajas originadas, la cuantificación rondaría los
50.000.
Entretanto, O´Donnell proyectaba la estrategia de una
maniobra resuelta y decisiva, tanteando como objetivo indispensable la
conquista rapidísima de Tánger o Tetuán, conjeturando que cuando esto
sucediera, los marroquíes llegarían a la mesa de negociaciones en una
posición de relativa inferioridad en las disputas.
Tampoco era
descartable, la materia más compleja que residía en la zona por el que
las tropas debían infiltrarse en suelo africano. Con anterioridad,
O´Donnell había realizado algunas exploraciones vía marítima a los
sectores que se barajaban como los más lógicos: llámense, la ensenada de
Jeremías próxima a Tánger; o la desembocadura del Río Martín a menos de
10 kilómetros de Tetuán.
El 11 de diciembre de 1859,
transcurriendo cuarenta días desde el inicio de la lucha, el Tercer
Cuerpo del Ejército conducido por el Teniente General don Antonio José
Teodoro Ros de Olano y Perpiñá (1808-1886), embarcó en el puerto de
Málaga que le trasladó a Ceuta.
Previamente a la recalada del
contingente en este enclave, el mando determinó intensificar las
defensas de la Plaza y desalojar a las fuerzas moras de sus posiciones.
Para ello, el 12 de diciembre se desencadenaron las escaramuzas por la
columna dispuesta por el General don Rafael Echagüe y Bermingham
(1815-1887), que, finalmente, ocupó el baluarte de El Serrallo.
Acto seguido, el 17 de diciembre, el General don Antonio Zabala y Gallardo (1842-1897) invadió Sierra-Bullones.
El
resto de unidades llegaron a Ceuta, donde terminaron de agruparse el 21
de diciembre, situación que O´Donnell aprovechó para ponerse al frente
del Ejército Expedicionario. En la jornada de Navidad los tres Cuerpos
de Ejército habían afianzado sus cotas y aguardaban la decisión de
prosperar en dirección a Tetuán.
El 1 de enero de 1860 se
produjo la ‘Batalla de los Castillejos’, convirtiéndose en la primera
victoria en campo abierto; toda vez, que el General don Juan Prim y
Prats (1814-1870) avanzó a la confluencia de Uad el Jelú con el apoyo
del General Zabala y el de la flota, que conservaba a las resistencias
contendientes apartadas del litoral.
En el instante más
dificultoso de la ofensiva, Prim se arrojó sobre las filas adversarias
levantando la bandera de España e impulsando con su actuación, a los
soldados del Regimiento de Córdoba.
Las combates se
prolongaron hasta el 31 de enero, conteniéndose un conato marroquí hasta
la derrota enemiga en el Monte Negrón, abriéndose paso al Ejército
Expedicionario hacia Tetuán. Los acometimientos se cristalizaron los
días 4 y 5 de febrero, los españoles tomaban la cobertura en los flancos
con el respaldo de los Generales Ros de Olano y Prim.
El
intenso castigo de la Artillería desconcertó a las líneas marroquíes que
acabaron retrocediendo, hasta que el 6 de febrero sucumbieron en la
‘Batalla de Tetuán’. Día en que los voluntarios catalanes izaron la
bandera en esta Ciudad.
Alcanzado el primero de los objetivos, se establecieron los preparativos para la consumación del segundo: la Ciudad de Tánger.
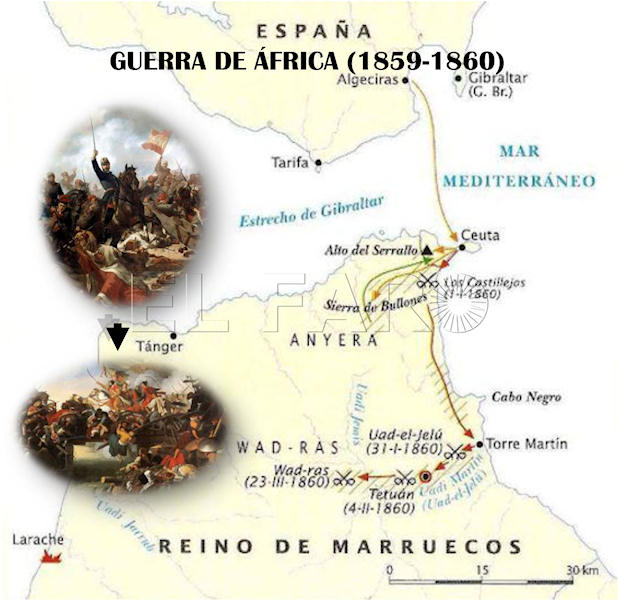
Indudablemente, el Ejército se sentía fortalecido por las secciones
voluntarias vascas con una significativa presencia de carlistas, que con
aproximadamente unos 10.000 individuos, desembarcaron el mes de febrero
hasta integrar una aportación simétrica para el asalto.
El 11
de marzo se libró el duelo de la ‘Batalla de Samsa’, los españoles
debieron de competir con cabileños del Rif, retornados explícitamente de
sus montañas para demostrar a los débiles tetuaníes como se luchaba
para expulsar a los cristianos. No impidiendo la aproximación hispana
camino a Tánger, donde se hallaba el Sultán Muhammad ibn Abd al Rahman.
El
día 23 de marzo las tropas españolas dispuestas por los Generales
Echagüe, Ros de Olano y Prim, contundentemente dominaron a los grupos
marroquíes en la ‘Batalla de Wad-Ras’.
Era irrebatible: las
tropas del Sultán sufrieron un importante revés y dejó un halo de rencor
en Marruecos, el Generalísimo Muley el Abbas, hermano del Sultán,
eligió capitular antes que se les impidiese la marcha del Fondak de Ain
Yedida y la travesía de Tánger.
Posteriormente, como es
sabido, transcurrida la tregua de treinta y dos días, el 26 de abril se
rubricó en Tetuán el Tratado de Wad-Ras: un pacto que presumía el
colofón de la Guerra de África, comprometiendo al Sultán, solicitar la
paz a la Soberana Doña Isabel II.
El ardor inicialmente
aludido en este texto llevaría aparejado irrisorios beneficios
territoriales y económicos, pagando un alto precio en sangre derramada:
más de 7.000 muertos por el bando español; o lo que es igual, las 2/3
partes de los mismos, a consecuencia de una epidemia de cólera, de la
que seguidamente apuntaré una breve reseña. O´Donnell, una vez consumado
el conflicto, afirmó que “consiguió levantar a España de su
postración”.
A este tenor, la sarna y la tiña se transmitieron
velozmente entre los soldados, el desaseo precipitó e indujo su
propagación. Creciendo los casos de difteria y los muchos padecimientos
venéreos como había sucedido en los comienzos de la campaña,
duplicándose en Ceuta.
El cólera golpeó duramente a la España
del Ochocientos de manera monstruosa, dejando tras de sí un rastro de
consternación entre las víctimas e historias frustradas. Cuando España
todavía estaba recuperándose de las secuelas del brote pandémico de
1853-56, origen inmediato de unos doscientos mil fallecimientos que
instó al miedo generalizado, en la horquilla 1859-60 se generó otro
contagio en un espacio geofísico más imperceptible, pero, con resultados
potencialmente demoledores.
Quién mejor puede ilustrar esta
realidad, es el autor don José Gaspar en su obra “La Guerra de África
emprendida por el ejército español en octubre de 1859”, que en sus
páginas 484 y 485, dice literalmente: “La mortalidad colérica supera en
mucho cualquier otro extremo que haya habido en la campaña. Unos
primeros cálculos extraídos de los contradictorios datos oficiales,
cifraban en 20.918 los enfermos asistidos sólo en los hospitales de
Ceuta entre noviembre y el 25 de marzo, de los cuales, el 52% lo son por
causa del cólera, el azote con que ha querido probarnos la Providencia,
incomparablemente más temible que el mortífero fuego enemigo”.
Cabe
recordar, que la Guerra de África se desenvolvió climatológicamente en
el período más severo del año, con meses propensos a temporales
impetuosos acompañados de abundantes lluvias. De ahí, que se anegaran
los campamentos y amplificaran las contrariedades: enfangándose las
rutas, que, irremediablemente, entorpeció el desplazamiento de la
artillería rodada y los carros con municiones se clavaban en el barro
hasta los ejes, dejándolos prácticamente inoperativos.
Sobre
el terreno, hubo que engrosar atajos y abrir otros recorridos
improvisados, a menudo con arduos y angostos desvíos, empleándose a
fondo desde el machete hasta el hacha para ingresar en los boscajes y
trabadas malezas. Las complicaciones no faltaron, desde hondos e
incesantes barrancos hasta pendientes inclinadas en áreas rocosas; o
arroyos con impetuosas corrientes y ríos que atravesar, o franjas
pantanosas, cenagales y costas de arena y, así, un largo etcétera de
obstáculos.
En definitiva, producto de una evolución
histórica, nadie ni nada se justificaría sin su pasado. Por eso, con sus
luces y sus sombras, este lance podría catalogarse como un prototipo
clásico de ‘Guerra de Honor’, que desenmascara los trechos de un trance
sin demasiado interés económico. Y es que, desde el enfoque tradicional,
no satisfizo el rompecabezas interno del país, donde se veía una
posibilidad de expansión comercial, ni obtuvo el influjo ascendente del
renombre que, a fin de cuentas, era lo que ambicionaba.
El
triunfo soterró la achacosa organización de la operación y el inadecuado
pertrechamiento del Ejército. Manifiestamente, no era oro lo que
resplandecía, porque en Ceuta escasearon los suministros y uno de sus
acantonamientos quedó apodado como el del hambre.
Consecuentemente,
ciento sesenta años después de aquella primera intervención colonial en
el Norte de África, España, proyectó una guerra que prematuramente no
consagró ningún fruto territorial; si bien, se confiaba en que
favorecería la paz y mostraría a los ojos del mundo un despunte del
prestigio internacional, como en el reparto colonial que en
reclamaciones posteriores, se maduraron en la discreción.
|